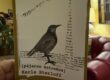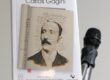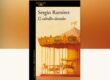¿Por qué ustedes hablan igual que los cachacos?
Este relato (¿crónica, ensayo?, da lo mismo) de Carlos Cortés es un fragmento de su libro La tradición literaria como ficción. La obra fue publicada en 2020, coincidiendo fatalmente con el inicio de la pandemia del Covid-19. «Por eso ha tenido poca divulgación», afirma el autor de Larga noche hacia mi madre y El año de la ira.
¿Por qué ustedes hablan igual que los cachacos? relata un encuentro de Cortés con el Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Una imagen poderosa del «primer escritor latinoamericano universalmente conocido», como lo define el autor.
Por Carlos Cortés
En el fondo del patio central del Palacio del Marquez de Valdehoyos, por encima de las cabezas calvas, algunas, y otras delicadamente peinadas, zigzagueó repentina una corona de pelo ensortijado de color gris plata. Agucé la vista porque no se trataba de un hombre especialmente alto, y me aseguré a conciencia de que aquel hombre de rizos blancos, camisa blanca, pantalones blancos, zapatos blancos y sin medias, reloj blanco, reluciente esclava en la muñeca y ojos rotunda e inolvidablemente melancólicos fuera Gabriel García Márquez.
García Márquez disolvió con su presencia lo que estaba a su lado como si Cartagena, el mar Caribe y el trópico le pertenecieran. Estábamos en la ciudad de sus amores y la fuerza del personaje se hizo palpable hasta en las mínimas cosas.
Antes de que nos tomáramos la foto de familia, José Salgar, a quien García Márquez consideraba su maestro, hizo las presentaciones innecesarias y nos colocó en hileras frente a la cámara. Salgar, legendario jefe de redacción de El Espectador, era amigo de Gabo desde que ambos trabajaron en el mismo periódico, en 1954. Después nos dispersamos en las mesas previamente dispuestas para el almuerzo protocolario.
Los editores de 23 diarios de Latinoamérica, España y Portugal, yo incluido, nos encontramos en Cartagena invitados por la UNESCO y el Fondo de Cultura Económica (FCE) para la reunión anual del programa Periolibros. Entre 1993 y 1996 la colección llegó a publicar más de 120 millones de ejemplares de obras literarias iberoamericanas, en los principales medios impresos de la región. Fue el último y más acertado intento por acercar la literatura en lengua castellana y portuguesa a un público masivo, que solo tenía contacto con las letras por medio de los textos escolares o de los periódicos. El impacto fue extraordinario e inevitablemente efímero.
Al concluir el almuerzo, vi por el rabillo del ojo que García Márquez dudaba entre irse y alargar la sobremesa. Se puso de pie, en un instante quedó solo y accesible, y calculé que tendría unos segundos antes de que desapareciera. Durante mis años de estudiante de periodismo escuché las mil y una formas de perder una entrevista con García Márquez y las estratagemas que usaba para evadirlas. Algunos periodistas lo abordaban infructuosamente y otros preferían mantener con él una conversación elegante y discreta sin arriesgarse al rechazo.
El caso más célebre fue el del director de un periódico costarricense que, tras pedirle la consabida entrevista, deslizó el cuestionario bajo la puerta de García Márquez, en el hotel que ambos compartían, a solicitud del novelista. Así tendría más tiempo para preparar las respuestas, le dijo.
En los días siguientes tocó la puerta de la habitación sin obtener respuesta. Repitió la operación varios días, arrojando bajo la puerta periódicos y notitas cada vez más desesperadas, hasta que un camarero le informó que el célebre huésped había dejado el hotel mucho antes.
Como comprobé años más tarde, García Márquez no pasa inadvertido en ningún lugar. Suscita una particular reverberación en el ambiente, que se imanta a su llegada y que en segundos puede pasar del entusiasmo al fanatismo desenfrenado. En Cartagena, sin embargo, estaba en su charco, en su propia versión de la isla de nunca jamás y el tiempo parecía discurrir con apacible serenidad, en una fiesta de los sentidos.
Al incorporarse asumió esa actitud de absorta y primigenia perplejidad, casi paradisíaca, como si avanzara levitando entre las mesas y nadie pudiera detenerlo. Aunque se detuvo cuando vio que nos acercábamos. Sus ojos, siempre acuosos y tristísimos, extraviados en sí mismos, se dilataron en un resquicio de intimidad.
Le recordé que no había vuelto a visitar el país desde un famoso y conspirativo viaje en 1979, en un momento en que Centroamérica ardía por la revolución sandinista y García Márquez formaba parte de la red de apoyo internacional, junto a los presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, José López Portillo, de México, Rodrigo Carazo, de Costa Rica, y el general panameño Omar Torrijos.
Me corrigió con una sonrisa cómplice: “Me encanta Costa Rica y he ido muchas veces clandestino. Tengo muchos amigos en tu país”. Comentamos la posibilidad de que volviera en una visita formal, con un poco de vergüenza de mi parte, porque yo sabía, obviamente sin decírselo, que la Universidad de Costa Rica había contemplado la posibilidad de otorgarle el Doctorado Honoris Causa sin que prosperara la idea.
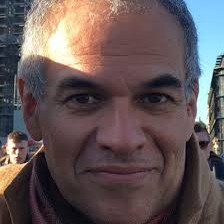
Carlos Cortés, novelista, poeta y ensayista costarricense.
Con una torpeza que aún no me perdono le dije que lo invitaría a través de la editorial colombiana que estaba reeditando su obra completa. A pesar de eso, se portó muy amable ante mi insoportable traspié:
– Yo nunca tengo nada que ver con las editoriales.
Y añadió con picardía:
– Somos enemigos de clase.
Sin inmutarme insistí en que le organizaríamos una conferencia con cualquier excusa, lo importante era llevarlo.
– Nunca he dado una en toda mi vida y ya estoy muy viejo para empezar -contestó aprestándose a irse.
Mi esposa María terció y salvó la situación al hablarle de su tesis de doctorado sobre cine y literatura, con un capítulo dedicado a la adaptación cinematográfica de Crónica de una muerte anunciada.
– Eso me interesa mucho. Ese sí es mi tema, la literatura y el cine.
Se devolvió sobre sus pasos y tomándome del hombro en un gesto afable se dirigió a María:
– ¿Qué te pareció la versión que hizo Francesco Rosi de la Crónica?
García Márquez asintió mientras María le confirmaba su mala impresión de la película, basada en estereotipos e imágenes sesgadas de Latinoamérica.
– Los distribuidores no quieren pasarla –enfatizó Gabo con un dejo resignado.
Entonces, por primera vez, en esos cinco minutos largos, vi a Gabo expresarse con confianza:
– Francesco es amigo mío, pero esa película, hum… La Crónica es el problema de la culpabilidad colectiva. Es como Fuenteovejuna. Todos matan a Santiago Nasar.
Al concederle los derechos de adaptación de la novela esperaba que Rosi trasladara la acción a Sicilia, al escenario criminal de sus filmes más célebres, Salvatore Giuliano (1962) y Lucky Luciano (1974), y no que intentara recrear de forma acartonada un pueblo del Caribe colombiano.
García Márquez se transformó, preso de la misma alucinación que lo había llevado a escribir una de las obras más perfectas de la literatura contemporánea. Mencionó detalles mezclando con impunidad la ficción narrativa con el relato de los hechos verdaderos, como hace su propio texto literario.
– Hace unos días me visitó una periodista, que es amiga de la familia de Ángela Vicario, de la Ángela Vicario real, y le mandé a decir que yo lo hice con mucho cariño, el libro, que no lo hice con mala intención. El problema de ella fue con los periodistas que la fueron a buscar y la molestaron, no conmigo.
Agregó con una carcajada que se apagó en la tarde asfixiada de Cartagena:
– Y le mandé a decir que me diga quién fue.
Quién le arrancó la virginidad a Ángela Vicario y provocó la muerte de Santiago Nasar. Esa es la pregunta que recorre la narración frenética y la obsesión de García Márquez. Irónicamente, el autor de Crónica de una muerte anunciada le reclamaba a la literatura que contara la verdad. No le bastaba la verdad literaria de la Crónica y seguía apasionado por conocer el nombre del responsable invisible del asesinato de Cayetano Gentile, en 1951, y que él convirtió en Santiago Nasar.
Un año después, mientras yo saludaba a Álvaro Mutis en el Palacio de los Congresos de Biarritz, durante la inauguración del Festival de Cine y Cultura de América Latina, apareció García Márquez. La atmósfera se sacudió de golpe con un latigazo instantáneo de electricidad. Mutis y yo encontramos refugio en la barra de mármol de la cafetería, en un extremo del enorme salón, a salvo del tumulto. Mutis se sonrió divertido, inmune a la fama y a la multitud que crecía sin cesar alrededor de su amigo colombiano.
Al día siguiente María y yo cruzábamos la playa de Biarritz. La vista del balneario, estacionado entre la belle époque y los locos años veinte, nos invitó a cometer una pequeña travesura. Entramos de puntillas al majestuoso lobby del Hotel du Palais, la antigua residencia de verano de Eugenia de Montijo, la emperatriz de Napoleón III, sin estar hospedados. Extasiados bajo la bóveda acristalada de la sala principal estuvimos a punto de chocar con una pareja que realizaba el mismo descubrimiento.
Nos saludamos con la vista y el hombre, de buen humor, comentó:
– ¿Son colombianos?
– No, costarricenses.
– Siempre he querido saber por qué hablan igual que los cachacos.