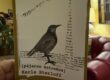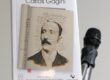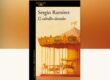Una aproximación a los últimos libros poéticos de Adriano de San Martín
La noche oscura del alma: elegías con Gin Tonic
(Publicación original: Semanario Univesidad)
Por Francisco Rodríguez Barrientos
La obra poética y narrativa de Adriano Corrales posee un marcado tinte autobiográfico. El asunto es dilucidar con más precisión lo que entiendo por “autobiográfico”. Vamos, pues, a ello.
Creo que podemos discernir al menos dos ramificaciones de esta palabra-concepto: por un lado, la expresión poética de una determinada visión del Cosmos y de la existencia humana, lo que poetas como Holderlin, Luis Cernuda y Octavio Paz, entre otros, han denominado “pensamiento poético”.
Se trata tanto de una concepción como de un sentimiento sobre la realidad que el poeta va nutriendo a lo largo de su labor creadora. No estamos hablando de fríos conceptos racionales, sino de ideas-fuerza, de ideas-símbolo que procuran captar la esencia de lo real, de un intento de expresión-apropiación de la totalidad del mundo.
Por otro lado, podríamos hablar de experiencias de la vida del poeta y que son elevadas por éste a un rango más amplio, de tal manera que dicha experiencia no se agota en la vivencia del autor, sino que es capaz de hacer que los lectores se sientan identificados, tocados y conmovidos por la palabra del poeta. Nos referimos a experiencias que, nacidas de las vicisitudes del poeta, alcanzan una resonancia mucho más amplia.
En mi criterio, la obra poética de Adriano de San Martín posee ambas dimensiones de lo autobiográfico antes esbozadas. No obstante, los dos libros que hoy nos ocupan, Elegías de Labrador y Gin tonic, pueden ubicarse más en la segunda caracterización de lo “autobiográfico”.
Quien se adentre en las páginas de estos libros pronto descubre que está ante la expresión literaria, es decir, estética, de un trauma profundo sufrido por el autor, una auténtica noche oscura del alma, una de esas crisis personales y existenciales que marcan hitos en nuestra vida. Elegías de Labrador es una extensa queja amorosa, dura, descarnada, crispada. Gin tonic sigue esa misma tónica de hosco y vivo desamor y soledad, pero abarca otros temas ligados igualmente a experiencias personales del autor.
Antes dije que el desamor, o el lamento por la pérdida de un amor, es el tema obsesivo de ambos libros, especialmente de Elegías de Labrador. Y es imposible separar el desamor de la nostalgia y de la añoranza. Y la añoranza no existe sin el recuerdo obsesivo de las vicisitudes vividas / sufridas junto a la mujer amada, ahora sentida lejana, elusiva, evanescente.
Dice el poeta: “Quizás alguna noche, un día, un instante acaso, / logre dar con el verso que capture su aroma”. Y añade poco después en el mismo poema: “Fui agricultor / de su piel en amaneceres / de naranjas o en anochecidas / sobre el patio de su alma, / su huerto secreto y frutecido”.
La añoranza se ve acicateada por el recuerdo del cuerpo de la amada, por las noches de mágico erotismo que atormentan ahora al poeta en su refugio campestre de noches de insomnio y lunas ominosas en lo alto de un cielo indiferente.
En otro de los poemas del libro leemos: “Ahora que cae la lluvia / solo quiero recostar mi cabeza / en su seno, en su regazo. / Que uno de mis brazos rodee / la cintura. Que nuestras / piernas, relajadas, se entrelacen. / Sentir la ondulación de su respirar. / Y dormir, quizás, para penetrar / en su corriente y besar su corazón”.
Son versos que con suma delicadeza logran armonizar un erotismo exaltado con la resignación de la pérdida, una constante a lo largo de este libro apasionado, duro, atormentado. En otros poemas la nostalgia, separada ahora de cualquier reminiscencia erótica, es un látigo que cae incesante sobre una piel llagada. Al final de uno de los poemas más intensos de Gin tonic, el titulado “¿Dónde?”, el poeta gime: “¿Dónde estarán aquella mujer y aquel / hombre estremeciéndose ante la eterna / poesía del Cosmos? ¿Dónde quedaron?”. Nada aviva tanto la tristeza como el recuerdo de los días felices en tiempos de hundimiento y soledad.
El desamor, la nostalgia… Y, claro, la culpa. La amargura y el dolor no le impiden al poeta ser sincero, objetivo: su lamentable situación actual es su culpa. No evade las consecuencias de sus actos. Y esta consciencia aviva su pesadumbre.
Nos dice: “El desasosiego por la culpa, acaso / ese pecado original que nadie logra / definir…”. En otro de los poemas nos confiesa (porque ambos libros son una descarnada confesión): “La pena de saberse culpable / de la pena, es la mayor pena / que pueda experimentarse.” La conciencia de ser inocente de un sufrimiento intenso ayuda de algún modo a mitigar el abatimiento. Todo lo contrario, saberse culpable de la pesadumbre provocada a la amada y a sí mismo, da pie a una tortura que no da tregua. Como si fuera un creyente arrepentido, el poeta acepta la penitencia, aunque el dolor no deje de ensañarse con él.
El amor, la nostalgia, la culpa… Y la soledad. Esta palabra aparece más bien poco en los libros. Pero el sentimiento, la sensación de soledad es omnipresente a lo largo de los dos libros comentados. Son muchos los poemas en los cuales nos golpea como un crujido del alma el punzante sentimiento de soledad. Por ejemplo, en el poema “Plano Secuencia” de Gin tonic que cito completo a continuación:

“El vaso permanece en el estante. / La ginebra en el refrigerador. / El alto limonero bajo la sombra / del Guanacaste. La luz evanescente / del ventanal recuerda tus manos / laboriosas extrayendo el hielo / cual espectral teatrillo de nubes”. El poeta, como si estuviera manejando una cámara de cine, nos va mostrando los objetos cotidianos que lo rodean, reminiscencias del paisaje donde se ha refugiado, y recuerda fugazmente algunos de los gestos de la amada perdida.
La sensación de soledad que se desprende de este poema es casi dolorosa. En los poemas “En la barra”, “Orfandad” y “Barbacoa”, también de Gin tonic, aflora la misma sensación de turbia soledad que embarga al poeta, soledad que intenta aliviar y trascender a través de la liturgia de la escritura o escapar como un prisionero en fuga mediante el alcohol. Triste y frágil recurso éste último, pero el dolor exige de estos simulacros para quitarle veneno a la mordida de sus fauces.
Imposible no dejarse arrastrar por la sensación de naufragio. Y no solo del naufragio de un gran amor. El poeta también nos habla de otras desilusiones que intensifican el agobio de un naufragio total: el adiós a los sueños de justicia y libertad de su adolescencia (el autor combatió en su juventud las tiranías que azotaron como diluvios bíblicos a Centroamérica); el recuerdo del hijo muerto antes de ver la luz del mundo y que da pie a dos poemas desgarradores; el adiós a la utopía de una revolución que terminó igual a la satrapía que tantos jóvenes combatieron con noble y arrojado heroísmo, incluso sacrificando sus vidas; la amenaza de la hecatombe nuclear que en los últimos años ha vuelto a ceñirse sobre la humanidad como en los tiempos más tensos de la Guerra Fría, cuando el hongo nuclear se cernía sobre el mundo cual ominoso apocalipsis.
El poeta reúne todos estos naufragios (personales y planetarios) como elementos de un gran naufragio universal. Por eso, la incertidumbre sobre el futuro propio y el de la amada perdida es al mismo tiempo la incertidumbre sobre el devenir de la especie humana. En versos oscuros, barrocos y proféticos, en mi opinión de los más logrados de la extensa obra de Adriano de San Martín, el poeta expresa su postración interior y su temor ante un futuro cargado de lúgubres nubarrones.
Parte de lo antes dicho aparece en el siguiente poema de Elegías de Labrador: “Nos tocó una dura época / Amor. No sé cómo fueron / las otras, pero esta nos enferma; / se cierne cual enorme máquina / que engulle nuestros sueños / y nos disocia con sus novedades, / sus babas de muerte”. Y continúa más adelante en el mismo poema: “El tiempo que nos toca / es mucho más de lo que pueda / soportarse. No hay ventanas / que den a otro sitio, a una ciudad / menos asesina que esta enorme / aldea periférica donde el amor / siempre naufraga”. El amor como un constante naufragio; los avatares de la existencia como un inacabable naufragio. La amargura del poeta toca aquí los límites de un pesimismo enervante.
¿Existe una rama, un pedazo de madera al cual aferrarse e intentar salvarse del naufragio colectivo? ¿Una esperanza en medio del estruendo de un mundo que se derrumba? Sí, es posible. La escritura. La creación poética que procura ordenar el caos interior, dar sentido a un mundo extraviado en una vorágine nihilista. La poesía es la vela cuya llama ilumina tenuemente “la noche oscura del alma” de la cual hablaba el gran místico San Juan de la Cruz, la fuerza que nos hace afirmar la vida y el amor, sí, ¡el amor!, siempre el amor que, y no obstante el sufrimiento que nos produce, también nos colma de plenitudes y nos redescubre la existencia como una aventura permanente, un conocimiento in crescendo, la clave ignota de nuestro destino como individuos y especie. El lamento de la elegía acaba en un brindis por la vida. Los poetas auténticos siempre lo han sabido.