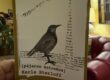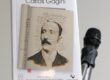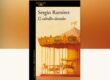Bolero en sepia, partitura en sol mayor de la vida del maestro Otto Vargas
Por Oscar Núñez Olivas
“Un día se marchó el otoño. También el invierno y después, una mañana, apareció la primavera. Existe un músico-poeta y junto a él hay una marimba que canta. Es un músico lleno de gracia como el alar de una abeja, el volar de la mariposa o la brisa del tiempo.
El hijo de Otto Vargas sobre su vida ha escrito un libro… y más que un libro es una lágrima que, página a página, narra el elenco de una sinfonía… si es que sinfonía ha de ser el corazón de un padre, que así fue el maestro Otto Vargas”.
Los anteriores son los dos primeros párrafos del prólogo que José León Sánchez escribió a la novela Bolero en sepia (EUNA, 2024), del escritor y periodista Otto Vargas, una obra que en sus primeros meses de existencia pública ha suscitado elogios, tantos como suspiros de nostalgia y lágrimas de emoción.
La obra narra la vida de uno de los más connotados maestros de la música costarricense, en una época en que no había televisión, discotecas ni videoclips, mucho menos internet, y en la que grandes y pequeñas orquestas marcaban el ritmo de la vida social del país.
Paco Navarrete; Lubin Barahona y sus caballeros del ritmo; la orquesta Murillo y, por supuesto, Otto Vargas y la Fabulosa fueron algunos de los referentes de la música popular del siglo XX.
Emblemáticos salones como El Jorón, La Galera, Los Molinos, Rancho Garibaldi, Montecarlo y muchos otros albergaron en sus enormes pistas de baile a la juventud de aquellos años. Arrullados por la música instrumental de las orquestas y las voces de cantantes románticos como Ricardo (Reca) Mora, Gilberto Hernández o Ray Tico, nacieron apasionados amores.
Con sangre del corazón
La novela de Otto Vargas (hijo) es inspiradora por su temática. Constituye testimonio valiosísimo de una época de oro, en que la música era asunto de artistas prolijos, compositores diestros, ejecutantes virtuosos, arreglistas profesionales. (La música no era entonces materia de saltimbanquis, de los que ahora hacen clavos de oro con ritmos adocenados y fastidiosos y letras chabacanas).
Pero es inspiradora también por sus cualidades narrativas, que atrapan la atención del lector y logran mantenerlo atado a la historia. Sin duda, una de sus virtudes mayores es el manejo del tiempo: el autor logra reconstruir nueve décadas de la vida de un hombre, su familia y su época a partir de un clímax que es la agonía.
Otto, el hijo, acompaña al padre en su lecho de muerte y va con él, paso a paso, tejiendo la memoria de su existencia, restaurando el largo y paciente recorrido hacia el nacimiento de la leyendal.
Es precisamente esa circunstancia lo que da a la obra una gran intensidad dramática, profundamente conmovedora. Bien dice José León Sánchez, autor de La isla de los hombres solos y Tenochtitlán: “El hijo de Otto Vargas sobre su vida ha escrito un libro… y más que un libro es una lágrima que, página a página, narra el elenco de una sinfonía”.
Quizá debió decir “muchas lágrimas”, porque el proceso de escritura fue (valga la analogía) un parto muy doloroso.
“Tras la muerte de mi padre yo viví la peor crisis de mi vida. A mí, literalmente se me apagaron las luces, se me apagaron las ganas de vivir de la forma más brutal que se pueda imaginar”, dice el autor. “Si me preguntan que hice en el 2017 (año en que murió su padre), yo no podría responder”.

Otto Vargas Masís, periodista y escritor.
“Porque mi papá fue un hombre extraordinario y como padre maravilloso, no tengo queja alguna. Más allá de que él tuviera que trabajar tanto, siempre fue muy cercano a sus hijos”, agrega.
Para el autor, la escritura de esta novela fue un ejercicio de catarsis, que le permitió sacar el dolor que se lo estaba comiendo por dentro. “Cada vez que yo me sentaba a escribir era como abrirme el corazón y echarme limón en la herida”, confiesa.
El hilo conductor y otros aciertos
La novela tiene un hilo conductor que articula todos los momentos a un sueño del artista, que consistía en llegar a tocar un día en el Teatro Nacional. Alrededor de ese sueño, que finalmente se hace realidad, hay un trasfondo de matices mágicos.
Desde que inicia su relación con la música, en la Navidad de 1936, cuando recibe como regalo una marimbita de juguete, Otto Vargas escucha por primera vez una voz misteriosa que dice “Teatro Nacional”, y esa voz se repite muchas veces a lo largo de su vida.
No es sino hasta el día que sube al escenario del principal teatro de San José, que el maestro descubre, con sobresalto, el significado de aquella voz.
El autor de la novela dosifica este recurso con sobriedad, sin permitir que se desborde. Va dejando un rastro como de migas de pan, que nos guía por los vericuetos de una vida agitada, intensa, llena de éxitos y derrotas, pero célebre y triunfante en el balance final.
A los aciertos de esta novela hay que añadir otro que es el uso de códigos QR que el autor va introduciendo a lo largo del relato para que podamos escuchar en todo su esplendor las creaciones del maestro.
Ahí están a la mano, gracias a los más recientes desarrollos de la tecnología digital, canciones como Mi viejo San José, Amor del mar, Pasodoble Costa Rica, Esta navidad, La isla de los hombres solos (tema musical de la película), La leyenda de tus ojos, y muchas otras.
El escritor y periodista Otto Vargas trabajó durante dos décadas en salas de redacción de periódicos como La Nación y Al Día. Ha trabajado por 26 años en docencia, tanto en la Universidad San Judas Tadeo como en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Es autor del libro “El Psicópata, los expedientes desclasificados” y “Bolero en Sepia”, su primera novela.