Novela de José Francisco Correa
El lago de la memoria, una alegoría política en un mundo fantástico
Por Oscar Núñez Olivas
Tras muchos años de autoexilio… Victoria, excombatiente de la revolución sandinista, regresa a Nicaragua con un propósito muy específico: reencontrase con su hija Raquel y conocer a su nieta Arlen, a cuyo nacimiento no pudo asistir.
Treinta años han pasado desde el día en que salió huyendo de la persecución de sus antiguos compañeros de armas, ahora en el poder y convertidos en los nuevos déspotas. Atrás quedó su querida Raquel, su bella ciudad, Granada, y el hermoso lago Cocibolca.
Todo sugiere un reencuentro familiar idílico, pero la historia da un vuelco inesperado: durante un paseo por la playa, Victoria y Arlen quedan atrapadas en un mundo mágico al que han ido a parar incontables objetos perdidos, con los que han de vivir una aventura insólita.
El lago de la memoria (Ediciones Perro Azul, 2025) es la primera novela del escritor José Francisco Correa, una clara alegoría política que transcurre por los carriles de la más desatada de las fantasías. Una mezcla que a primera vista se diría imposible, pero que logra su objetivo con gran imaginación y mucho sentido del humor.
¿Cómo se te ocurrió la idea de combinar una fantasía como la que contiene esta historia con temas complejos y dramáticos como son la frustración de un sueño revolucionario y las penurias de tantos nicaragüenses que han probado el exilio?, le preguntamos al autor.
La idea surge de un post que puse en Facebook hace mucho tiempo, en el que comentaba que se me habían perdido cinco cucharitas de un juego de doce y que debía existir un cielo y un infierno de las cucharitas perdidas -nos cuenta Correa-. Tiempo después, me di cuenta de que esa ocurrencia contenía una historia que merecería ser escrita.
Yo antes había escrito el libro de cuentos Alguien singular (Perro Azul, 2005) pero no creía tener la experiencia necesaria para escribir una novela. Es ahí donde entra mi amigo Rodrigo Soto, quien trabajó conmigo hombro a hombro para desentrañar la historia que se encondía en aquella anécdota de las cucharitas. Analizamos varios abordajes hasta que en el 2018 pude darle forma en una sinopsis muy simple.
La obra parte de las cosas que uno pierde, que no son solo objetos porque uno pierde mucho más a lo largo de la vida. Lo que más perdemos son los recuerdos. Un día después quizá conservemos la mitad de la historia de ayer; una semana más tarde quizá podamos recuperar el diez por ciento o menos. El tiempo pasa y se encargará de borrar la mayor parte. Algunos recuerdos podemos rescatarlos de la memoria de largo plazo, sin realizar un esfuerzo consciente. Puede ocurrir que algo circunstancial active esas memorias que están dormidas. Ese rescate está presente en la novela.
Ahora bien, los objetos perdidos forman parte protagónica de esta historia y esa circunstancia me llevó necesariamente a lo fantástico. Eso quizá sorprenda a un lector que empieza a leer algo que parece muy realista y que termina cayendo en un mundo fantástico. Pero ahí precisamente está el juego de lo simbólico.
A partir de cierto momento, se hace claro que al haberse marchado Victoria y acomodado a su nueva situación en el exilio, perdió muchas cosas, perdió la relación con su hija, el nacimiento de su nieta, perdió el paisaje y la gente de su país y, de alguna manera, regresa casi como una extranjera a tratar de recuperar algo.
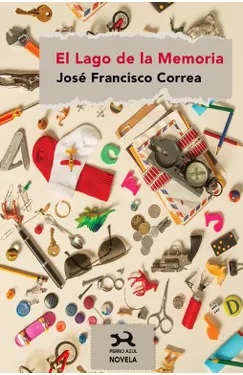
Efectivamente, la historia permite bastantes niveles de lectura. Está lo político, las relaciones familiares, el reencuentro con las raíces. Hay un problema de identidad muy importante. Todo ocurre de manera circunstancial, ella va con un fin, pero terminan ocurriendo muchas cosas que la conducen a ese reencuentro.
La originalidad de esta historia es que se trata de objetos perdidos. Eso nos conecta con un elemento de nuestra realidad cotidiana, el de las cosas que hemos dejado en el camino, que al cabo no son solo objetos, sino también personas, valores, sentimientos. Y, por otro lado, hay un elemento claramente político que es lo que da base a la alegoría.
¿Qué representan en la historia los objetos perdidos?
Podría decirse que son símbolos de personas que cumplen distintos papeles en la sociedad. Hay una pluma fuente que representa la investidura de un juez. El contador es un cabito de lápiz (mi padre era contador y el siempre escribía con lápiz). Hay otros objetos simbólicos como las armas que representan el poder militar, la violencia, las tiranías. Casi todos tienen una justificación.
¿Se podría decir que es la alegoría de lo que ocurre en Nicaragua? Una revolución perdida, traicionada…
En realidad es una alegoría de los sistemas políticos autoritarios que hay en América Latina y en otras regiones del mundo. Por supuesto que también alude a la realidad política de Nicaragua, pero también de El Salvador, Venezuela y de otros países.
El autor:
José Francisco Correa es nicaragüense de nacimiento. Llegó a Costa Rica a los 14 años, en 1978, y ha residido en este país desde entonces. Concluyó sus estudios de secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco y luego ingresó a la Universidad de Costa Rica donde optó por la carrera de publicidad.
Como publicista ha trabajado en varios de los principales medios de comunicación del país y ha sido parte de importantes iniciativas de difusión artística, como el proyecto Tíconos, que lideró junto al pintor Fabio Herrera y el escritor Carlos Cortés.
En 2011 recibió el premio José María Castro Madriz, que otorga el Colegio de Periodistas de Costa Rica por su trayectoria profesional y, en particular, por su contribución al desarrollo de la comunicación social en Costa Rica.
Actualmente es profesor titular en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica.
En el campo de la literatura es autor del libro de cuentos Alguien singular y de la novela El lago de la memoria.








